El traje de los cantores
El traje de los cantores
Perder canciones
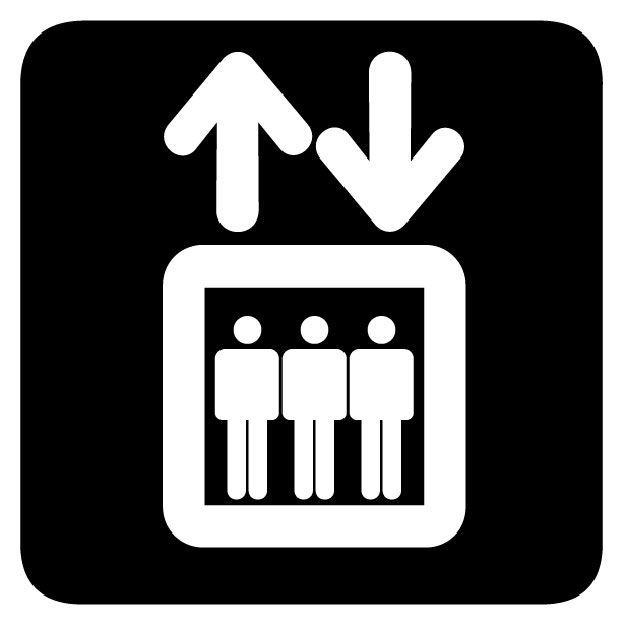
Es casi mediodía, ¿pero qué importa qué hora es?, y suena la imponderable sintonía de un ascensor en la ciudad, notas cortas como chispazos de luz. Estás de paso, meditas, te sobra algo de tiempo y voluntad, puedes acompañar la melodía, definir en algún hueco de tu interior el timbre de estos sonidos, tal vez puedas incluso falsear alguna que otra palabra de la frase y cantar con tu mejor voz. Aquí empiezo, aquí empiezo. Reconoces la estructura, el dibujo del tema, la quiero cantar, dices con toda convicción. La melodía recorre el perímetro de un estribillo, ese corto y angular hallazgo emocional de la canción, la cumbre posible de un remoto y plausible entusiasmo. Es un buen truco, éste: el viaje alegoriza la duración del estribillo de un éxito más o menos obvio, y la deflación de equívocos es tal que el viaje es el mismísimo estribillo, piensas. No hay viaje sin su estribillo. Lo que es lo mismo: no hay buen estribillo que no imagine un viaje. Te esperan fuera o no te esperan fuera. Subes o bajas, puede que te pregunten. Hay dos personas más en el ascensor, pero todos juntos aquí no sumamos tres, te dices, podíamos los tres perpetuar aquí mismo nuestra humanidad particular, podíamos los tres ser muy felices aquí. Ya disponemos de un estribillo para el efecto, no sería difícil habitar cierta alegría, algún pequeño paraíso de agujero mecánico, sí que podríamos hallar algún amor. No resultaría despropositado que acabásemos enamorándonos. Es muy probable que me convenga cantar, me vendría bien el confort de la compañía, el calor de ropa conocida, y puede que cantándolo tu nombre se convierta en signo de cercanía y presencia. Hoy me pondría el traje de los cantores, dices ahora en voz alta. ¿Perdón? El traje de los que cantan, dices. ¿No lo conoces? Y luego empiezas a silbar. Una frase, otra, luego repites la secuencia. Tu silbido no recuerda la madera de un instrumento pero en esa madera piensas ahora, miras un cartón de leche y le das golpes como a una caja de percusión exótica. Somos jóvenes mientras nos dura la sorpresa y no dudas en certificar la comodidad del planteamiento. Lo cierto, sin embargo, es que no has vuelto a la ciudad del ascensor. Quizás mientras tanto hayan cambiado la sintonía de la máquina y el ascensor ya no sea el mismo, o no se identifique con la memoria de aquel otro ascensor de una canción muy loca. Puede que te resulte más agradable la nueva melodía, puede ser, han pasado seis años, casi siete, y eso es mucho, pero en todo caso sí que podrías repetir la línea melódica de aquel mediodía en un ascensor de una ciudad para ti perdida. ¿Acaso tu rostro es el rostro que enfrentó aquella música en aquel momento hace tanto tiempo? Cada canción contempla su situación facial, su cuerpo. He aquí otra consecuencia de perder las canciones: nos vamos apagando en ellas, y cuando el paso del tiempo se traduce en grandes monumentos de recuerdos y bienestar es cuando les volvemos, y las cantamos, comprendemos su emoción, sus látigos, su amistad. Hoy te va a gustar el traje de los cantores, dices.



